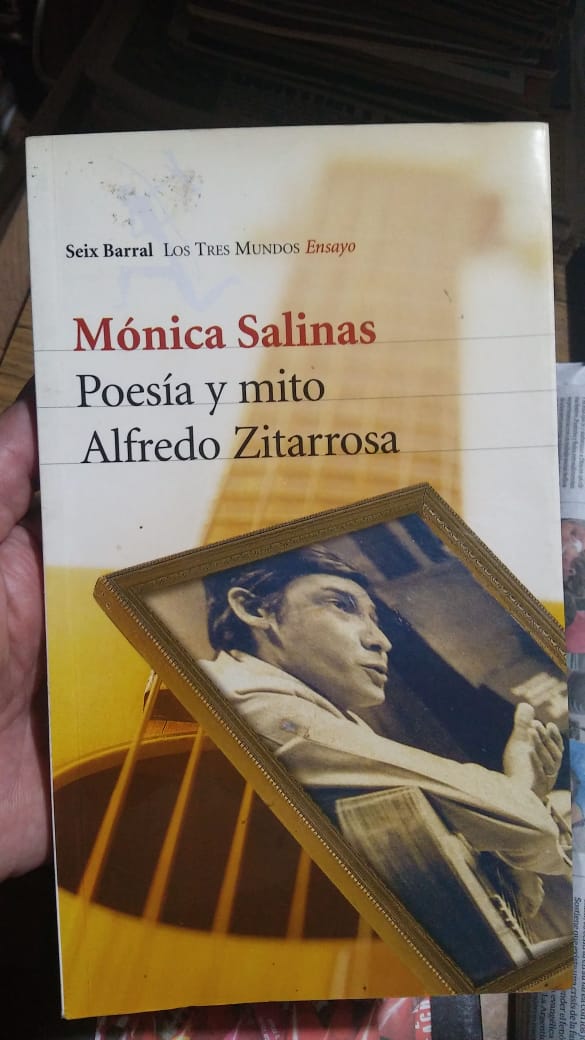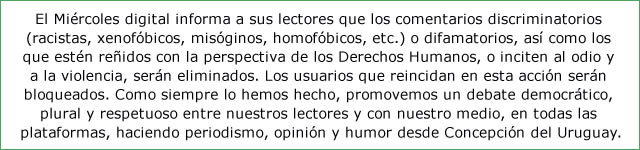Cada vez más reconocido como uno de los creadores imprescindibles en el mundo de habla hispana, el oriental Alfredo Zitarrosa fue cantautor, escritor, locutor y periodista, pero sobre todo un poeta de enorme sensibilidad, y es hoy una de las figuras más reconocidas y destacadas de la cultura latinoamericana. En esta nota escrita a cuatro manos, se lo evoca tratando de volcar también algunos datos biográficos menos conocidos.
Por Jorge Villanova y Américo Schvartzman

No fue el primero, pero sí el más grande de los cantores orientales. Corregimos: rioplatenses… junto con Gardel. Y en esto se incluye a todos los géneros, desde el folklore al rock, desde la balada al heavy metal. En su país todos (y en el nuestro un montón) caerán bajo su influjo. En el Uruguay cada grupo, cada banda, cada solista versionó alguno de sus temas, y así, ‘sacando’ un tema suyo, cada oriental incorpora el ADN del zitarrosismo profundo, desgarrador, la tristeza de saber que “no hay dolor más atroz que ser feliz”.
Hay por lo menos treinta canciones de artistas que homenajean, directamente o no, al creador de cuya muerte se conmemoran hoy tres exactas décadas. Treinta canciones que compusieron en su honor desde el Chango Nieto al Cuarteto de Nos, desde César Isella a Fernando Cabrera, desde Teresa Parodi al venezolano Alí Primera, desde Víctor Heredia al poeta Hamlet Lima Quintana, de Aníbal Sampayo a Alejandro del Prado. Sin contar las numerosas canciones de su repertorio que han atravesado géneros y cuentan con versiones rockeras (como Adagio en mi país, por La Triple Nelson) hasta metaleras, como A don José por Pecho ‘E Fierro.
Zitarrosa atraviesa. Edades, géneros, fronteras. Como lo supo Fernando Cabrera al organizar el histórico homenaje al cumplirse 80 años de su nacimiento (había nacido el 10 de marzo de 1936). Como lo supimos las miles de personas que esa noche vibramos allí, en ese tremendo, histórico homenaje que reunió a un increíble seleccionado de músicos hispanoamericanos para interpretar 23 de sus canciones en el Estadio Centenario, entre ellos, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler, Liliana Herrero, Sebastián Teysera, Emiliano Brancciari, Pepe Guerra, Luciano Supervielle, Daniel Viglietti, Larbanois-Carrero, Malena Muyala, Hugo Fattoruso, Braulio López, Martín Buscaglia, Numa Moraes, Lisandro Aristimuño, Cristian Cary, Cristina Fernández.
Zitarrosa atraviesa. Edades, géneros, fronteras.
52 años tenía Alfredo cuando falleció, hace hoy exactamente treinta. Y no es posible dejar de pensar en qué más habría entregado ese insólito creador que (como se lo presenta en la edición póstuma de su poemario Sonríe muerte) “solamente hallará su parigual en Gardel”, dudaba de sus condiciones, no se veía a sí mismo como nacido para cantar y hasta detestaba escuchar su propia voz en las canciones grabadas. No así, en cambio, su voz al recitar o al decir, voz tierna pero grave, modulada pero genuina, tan gramaticalmente inobjetable como rioplatense...
Es que Alfredo no se pensaba músico. Sí periodista, y lo fue. (Y de los buenos. Escribió en el legendario semanario Marcha, de Carlos Quijano. Tuvo una columna titulada Fábulas materialistas, ahora reunidas y editadas en un libro. Hay una entrevista de 1970 a Joan Manuel Serrat. Está en You Tube). También locutor. Y lo fue. (Y de los buenos: fue presentador y animador, libretista e informativista, e incluso actor de radioteatro. Afirman que era brillante y que llegó a presentar en vivo a Julio Sosa y Edmundo Rivero).

También fue poeta. Y quizás fue lo que más fue de todo lo que fue (con 23 años, en 1959, ganó el Premio Municipal de Poesía de Montevideo, por su poemario Explicaciones, que sin embargo nunca quiso publicar. Sí está editado Sonríe muerte, que contiene algunos de los textos de aquel libro premiado e inédito. Aunque son obras tempranas, revelan un poeta maduro y poderoso, que escribe para exorcizar el dolor. Como dice Amanecer Dotta en el prólogo: “Es un libro que hay que leer verso a verso. Y sufrirlo. Es una manera de entenderlo”). Ah: el jurado que lo premió estaba integrado por Juan Carlos Onetti.
Pero en 1964 Alfredo todavía no hacía música. Era periodista. Iba a trabajar en la TV de Perú pero algo salió mal y quedó sin laburo. Así llegó a la música, de casualidad, lejos de su país y por circunstancias azarosas. Lo contó así: “No tenía ni un peso, pero sí muchos amigos. Uno de ellos, César Durand, regenteaba una agencia de publicidad y me incluyó en un programa de televisión, me obligó a cantar. Canté dos temas y cobré 50 dólares. Fue una sorpresa para mí, que me permitió reunir algunos pesos”. Así empezó esa impresionante labor como cantor popular que lo llevaría a lugares impensados: el éxito y el exilio.
SUFRIR, AMAR, PARTIR
Alfredo nació Iribarne, no Zitarrosa, que fue el apellido de su padre argentino. Su tercer padre, diría el propio Alfredo. De su padre biológico nunca logró saber nada aunque siempre lo buscó “en las cosas”, como cantó en Explicación de mi amor. Su mamá Blanca Iribarne, lo anotó con su apellido, y poco después lo dio para que lo críen Carlos Durán y Doraisella Carbajal. (Durán era “milico”, como se les decía a los policías, y fue pensando en él que Zitarrosa compondría en 1970 su Chamarrita de los milicos). Pero por entonces fue Alfredo Durán. Con esa familia se mudó al campo, cerca de Trinidad y esa vivencia influyó mucho sobre su posterior obra, que aparece con una fortaleza muy especial pero además con un carácter mayoritario en su repertorio: en la vertiente rural, milonguera, folklórica. Al volver a Montevideo, al comienzo de su adolescencia, fue a vivir con su madre biológica y su esposo, el argentino Alfredo Nicolás Zitarrosa. Allí entonces nació el Alfredo Zitarrosa del que hablamos. Que además, ahora tenía una hermana recién nacida. Ahí además Alfredo conoció el Barrio Sur. Y entonces nació (o se consolidó) la otra vertiente de su obra: la urbana, la candombera, la tanguera.
Y así como puso el cuerpo en la política, lo puso en la vida. Sus músicos ganaban lo mismo que él: creía en la cooperativa como manera legal de combatir al sistema capitalista.
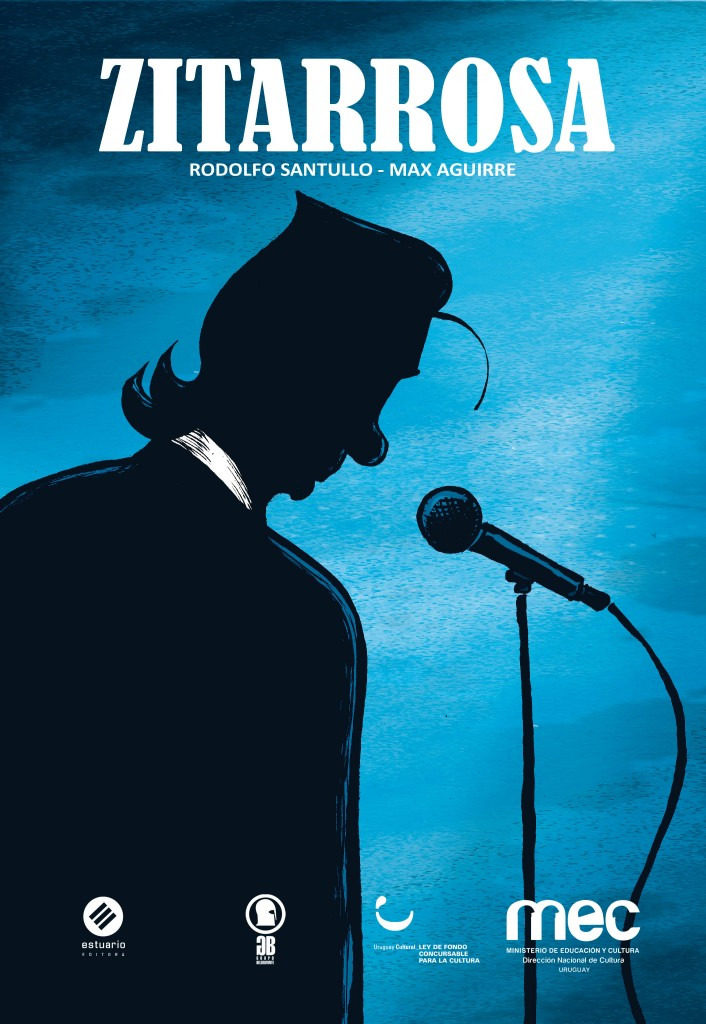
Pero todas esas vicisitudes no solo templaron sus cuerdas artísticas. Amanecer Dotta, que conoció a Zitarrosa en la niñez y adolescencia, asegura que “sufría como nadie que yo haya conocido”. Ese sufrir atraviesa sus canciones. Y ese sufrir es lo que trataba de exorcizar desde la creación artística pero también desde el compromiso político y social, desde la condición de artista que de verdad, sin pose, se siente al servicio de los intereses de los más débiles y consagra su labor a ese servicio sin dudarlo, desde su más profunda filosofía. Ese compromiso que lo lleva a la que quizás sea la máxima paradoja de una persona de su sensibilidad: pese a su reconocido sentimiento anarquista (que amerita una insólita autocrítica en décimas que recitará en un congreso del Frente Amplio) decide involucrarse en un partido político de la rigidez del Partido Comunista.
Pero Zitarrosa no solo compone y graba canciones de apoyo y propaganda al Frente Amplio, como las Décimas de contrapunto, una canción frentista donde en formato de payada le explica a su interlocutor por qué debe votar al general Líber Seregni, el militar de izquierda que fue durante años la cara más importante del Frente Amplio. Además Zitarrosa pone el cuerpo como militante: en el garaje de su casa funciona un local de la naciente coalición de izquierda.
Y así como pone el cuerpo en la política, lo pone en la vida. Sus músicos ganaban lo mismo que él: creía en la cooperativa como manera legal de combatir al sistema capitalista. Y son miles las anécdotas que lo muestran tan tozudo e incorruptible como el que surge de su obra. Por ejemplo, cierta vez, en carnaval, un empresario le anunció poco antes de que subiera al escenario que tenía para pagarle la mitad del dinero pautado. Estaban previstos siete temas. Zitarrosa cantó tres y cortó el siguiente en la mitad. Explicó al público los motivos e invitó a los presentes a irse con él: “La seguimos en el boliche de la esquina”.
LA MUERTE ES UNA INGENUA ADIVINANZA
Zitarrosa, dice Rubén A. Fraga, “cultivaba un estilo contenido y varonil, y su voz gruesa y un típico acompañamiento de guitarras le dieron su sello característico. Una lucidez implacable, un cancionero que combinó un vocabulario preciso, elegante y popular, una música que le dio otro sabor a la milonga y la dotó de compromiso social. Y una responsabilidad total con sus músicos, con los que trabajaba en forma cooperativa”.
A treinta años de la partida de Zitarrosa, si se mira a la generación siguiente de artistas –y a los que quedan de la suya–, es difícil decir que alguien ocupa un lugar similar. Pero seguro son incontables los que de alguna manera formaron su paladar admirándose de imágenes como las de esos “espejos que imitan otra vida mejor, o la misma” en letras que independientemente de las melodías, trasuntan –palabra zitarrosiana si las hay– melancolía y soledad, que “con el alcohol, suelta un gorrión que por el aire del alma se va”.
¿Y acaso no fue eso lo que pasó con Alfredo, con ese exilio eterno, que aunque duró una dictadura, para él fue un extrañamiento eterno, interminable, y más allá de alguna alegría circunstancial, su gorrión del alma se fue en esos años? El retorno, el regreso a la patria no le alcanzó para revertir tanto dolor, tanto alcohol “azulado en humo y en vinos”. Fue en ese exilio inhumano que escribió “Todavía no han salido de mi tierra mis almas, ni han nacido los versos que escribiré algún día, cuando el puño cerrado y el corazón en calma, rimen odio y amor con honor y alegría”.
Pero con el exilio no pudo: ya no era el mismo que se había ido a Madrid, a México, a Buenos Aires. Está claro que el Uruguay musical no sería el mismo sin él, ni tampoco el Uruguay social o político.
Ese Zitarrosa era el mismo que alguna vez, en la adolescencia montevideana, comenzó a gustarle eso de andar por los boliches, o por la rambla a la madrugada charlando de filosofía anarquista y de marxismo, tanto como leer y recitar a García Lorca, Machado, Vallejo o Bertolt Brecht. El que fue amando la bohemia, y la noche y sombras, que le permitían huir del dolor y de los fantasmas.
Pero con el exilio no pudo, ya no era el mismo varón que se había ido a Madrid, a México, a Buenos Aires. Está claro que el Uruguay musical no sería el mismo sin él, ni tampoco el Uruguay social o político. Anarquista devenido en militante del conjunto, capaz de hacerse una huelga a sí mismo en solidaridad con sus empleados, “Hago falta –comprendió sin falsa humildad– yo sé que hago falta” y supo que su lugar era ése. Después de veinte discos, de una popularidad que ya trascendía fronteras, de una masividad que trascendió lo impensado, saber que hacía falta y saber cuál era su deber militante, no eran en absoluto una cuestión de ego. Al contrario: le pesaban, le hacían creer que podía y debía lograr más, que una canción suya podía obstaculizar o facilitar un cambio en las condiciones, y eso (no la remanida “inspiración”) lo llevó a escribir canciones como la indefinible Chamarrita de los milicos, esa canción increíble en que procura que “los milicos” de pueblo no fueran confundido con los dictadores, en versos dirigidos a la vez a los militantes y a los “milicos”:
“Chamarrita cuartelera,
no te olvides que hay gente afuera,
cuando cantes pa’ los milicos,
no te olvides que no son ricos,
y el orgullo que no te sobre,
no te olvides que hay otros pobres”.
Así lo dejó escrito en la contratapa de uno de sus discos, años después:
“Cierta vez que canté esta chamarrita -a la sazón muy popular en mi país- en un recital cordobés, me vi envuelto en un debate con los estudiantes presentes, para quienes tuve que improvisar un largo epílogo, porque la consideraban “reaccionaria”. Yo sostenía -y sostengo- que la lucha de clases no cesa en la puerta de los cuarteles; los muchachos en cambio, aunque no todos, motivados por sus personales experiencias recientes, si bien no hacían del asunto una cuestión teórica, rechazaban en cambio el elogio del uniforme como un agravio personal. (…) Si la “Chamarrita de los milicos” hubiera sido útil, pienso fundamentalmente en la enorme importancia de esta discusión, que alguien quiso presentar como una porfía entre “castristas” y “castrenses”, cuando la verdadera divisoria pasa entre el Imperio y sus colonias, entre el Pueblo y nuestras respectivas oligarquías apátridas, desde el Atlántico al Pacífico, aquí y allá, en Chile y en mi país, en Brasil y en el Perú, en toda nuestra América Morena, que ya se levanta, sí, como un gigante herido, pero inmortal.
Como se ve, Alfredo hacía falta. Y lo comprendió. Tal vez demasiado profundamente.
CON CONCIENCIA CLARA
“Nuestras democracias deben ser democracias profundas, con auténtica participación popular. La canción debe apoyar con actitud crítica, reflexiva. De Caupolicán a Túpac Amaru, de Artigas a Bolívar somos un continente con conciencia clara del futuro que nos corresponde, del derecho que tenemos a vivir en libertad, a fundar nuestra propia democracia en un debate abierto de todas las ideologías, donde la canción habrá de aportar todo lo que pueda y la vida de cantor será un acontecimiento más en la vida política del pueblo”, escribió para dejar claro, de una vez, qué pensaba y por qué hacía lo que hacía con su arte.
Para nosotros, algunos de los miles de este lado del río que crecimos escuchándolo, en la radio primero, hasta que la censura (de ambos lados del río) nos lo privó, y nos obligó a escucharlo en privado, en el tocadiscos, en la fritura de la púa desgarradora, en aquellos primeros casettes grabados, nos permitió encontrarnos con un cantautor al principio singular, pero pronto incomparable, distinto a todo lo que existía en ese tiempo, (y atenti que hablamos de José Larralde, de Mercedes Sosa, del Turco Cafrune, y hasta de Atahualpa Yupanqui, el iniciador, el inventor de todo).
No, Alfredo fue –y para muchos aún lo es– quien ordenaba y transmitía esas palabras que sabíamos que existían pero que solo su garganta, su sentir, su decir podía decirlas. Podía ser la palabra militante, pero también la melancolía de un pasado olvidado, propio pero de cientos de iguales.

O podía ser la nostalgia dulzona de amor y melancolía: “Ya no recuerdo el jardín de la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencios y nombres de otros; se cambian los rostros.” Y uno piensa, solo para hacerlo un poquito nuestro, un poquito entrerriano, que Alfredo debe haber leído a Olegario Andrade para escribir ese candombe del olvido, al igual que cuando entona esos versos ajenos, impresionantes en su voz, en Los gauchos judíos: “Yo viví tu horizonte azul, Entre Ríos, lo mejor de tu tierra y tu viejo palmar, hoy no sé cómo viviré ya sin tu voz, nada soy sin tu ceibal.”
Zitarrosa podía ser la palabra militante, pero también la melancolía de un pasado olvidado, propio pero de cientos de iguales.
Y entonces ya no importan las fronteras ni los límites artificiales. Podemos permitirnos extrañarlo y sentirlo tan nuestro, después de treinta años, como el más pingazo de los orientales, de Corrales a Tranqueras cuantas leguas quedarán. Decía José Carbajal, y tal vez no son las palabras justas, que todos los contemporáneos aprendían Milonga para una niña para cantarla y así ensoñar el ambiente en cualquier concierto cuando se veía medio duro el aromar, porque también Alfredo podía componer con esa forma de amar, que para él era un modo de conciencia. “Y ahí sí, las viejas se derretían”, contaba el Sabalero.
Recordábamos al comienzo de esta nota que hace poco en Montevideo se llevó a cabo aquel tremendo homenaje por los 80 años de Afredo, con enormes artistas como Serrat o Viglietti, pero inevitablemente faltó gente que hubiese querido estar esa noche: Eduardo Mateo, el Canario Luna, Dino Ciarlo y por supuesto Aníbal Sampayo, entonando su Canción para Alfredo:
“Qué sed de milongas te apuraba
que bebiste la copa sin tocarla,
y de rodillas pusiste la madrugada
abatida como un ángel sin alas.
Qué luz de ojos dorados
qué lágrima,
amaneció mojando tu zamba.
Oscuro traje, un repaso a la peinada
al lustre, y al afine de las guitarras.
Vamos Alfredo, la platea aguarda
estamos pasado en quince,
desenguanta
tu voz de terciopelo marrón, y canta.”
O quizás nos conformemos con recitar, sintiendo en nuestros oídos la característica voz grave y medulosa, en su tierna cadencia, diciendo las últimas líneas de su hermético pero impresionante poemario:
“Sonríe muerte. Mírame. Mírame sonreír”.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos