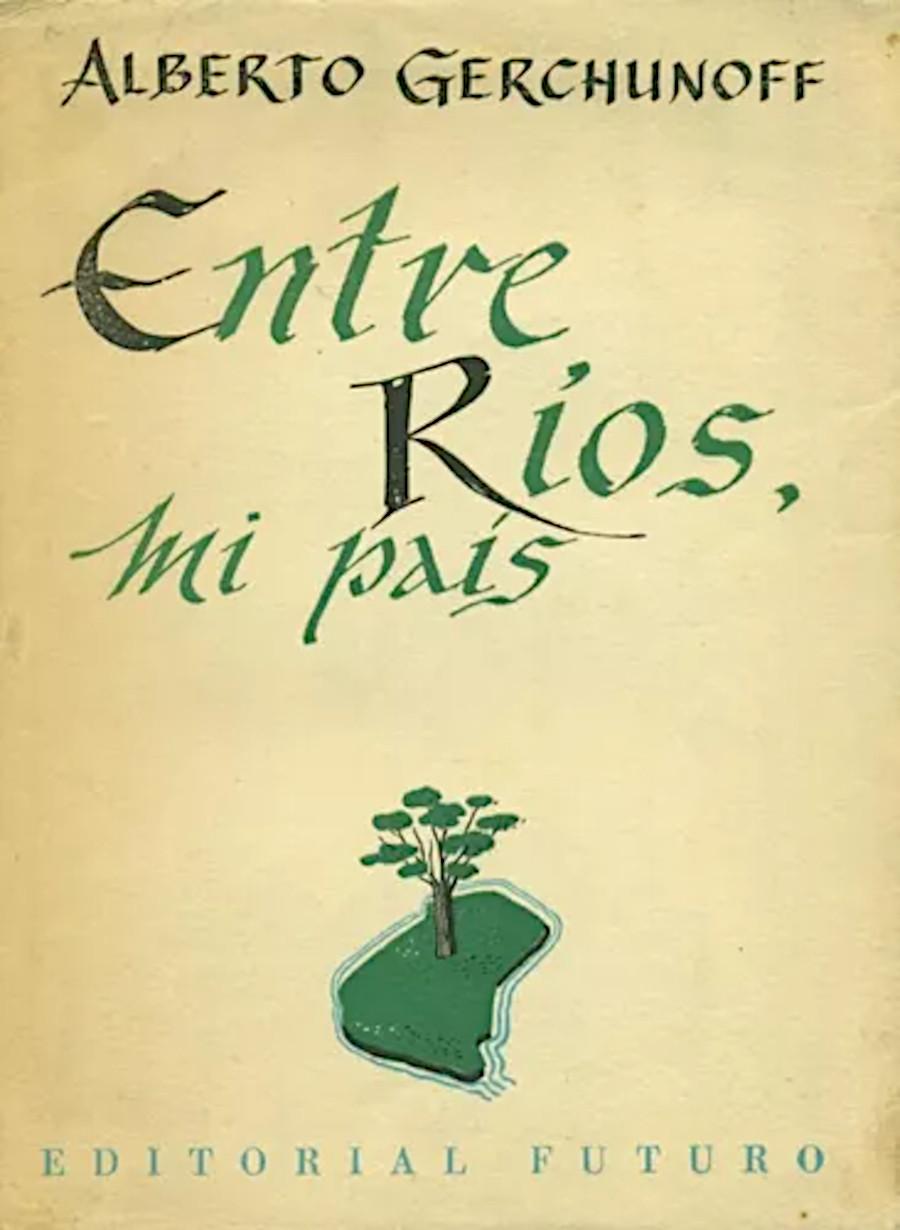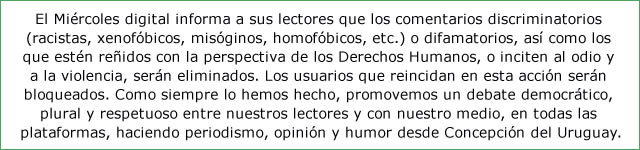"Asesinar personas inocentes es horrendo. (...). Cada persona, más o menos cercana al conflicto, debería plantearse, frente al espejo, por qué siente que algunas de esas personas inocentes pueden ser sacrificadas y otras no", se plantea entre otros puntos el autor de esta nota.
Por AMÉRICO SCHVARTZMAN (*)
Mi padre era un judío acriollado. O un criollo judío. No un gaucho judío de los que retrató su admirado Gerchunoff. Aunque se crio en un pequeño pueblo de la provincia de Entre Ríos, mi viejo, Pablo, nunca aprendió a tomar mate, a hacer asado o a montar a caballo. Un criollo viejo le enseñó a putear en ídish, Pedro Monzón, capataz en el Almacén de Ramos Generales que mi abuelo Jacobo, ucraniano de Kiev, fundó allí hace un siglo. Monzón había trabajado años con gauchos judíos y hablaba mejor que nadie aquella lengua europea mezcla de alemán y hebreo (y algo de eslavo), lengua madre de los judíos de la Europa oriental, que fascina a lingüistas y que hoy se encuentra (lamentablemente) en extinción.
Mi viejo fue el primer nacido en la Argentina de su familia (una veintena de judíos que emigraron desde Ucrania, por su cuenta). Como su padre, vio con asombro y esperanza surgir el Estado de Israel. Participó de todas las campañas para reunir fondos para el flamante Estado, aquel que daría al fin un “hogar nacional” a todos los judíos del mundo. El patrimonio familiar conserva aquellas alcancías del Keren Kayemet (el Fondo Nacional Judío aún existe).
Pablo publicó durante varios años Ha-Or (La Luz), una voz judía en el Litoral. Allí militó el sionismo optimista de aquellos tiempos, con fervor y algo de ingenuidad. Y vio partir hacia Palestina a jóvenes idealistas (muchos de ellos entrerrianos) que con sus propias manos construirían la “Eretz Israel socialista”, la patria igualitaria donde no solo no habría persecución, sino que tampoco habría explotadores ni explotados. Ese era el sueño, la utopía.
De David a Goliat
Mi viejo siguió atentamente cada uno de los conflictos bélicos que aquel pueblo perseguido durante siglos sorteó exitosamente para consolidarse como Estado. Ese joven Estado por entonces generaba múltiples simpatías, como no podía ser de otro modo después de la catástrofe de la Shoah. Entre esas simpatías, la de las izquierdas que ponían como ejemplo de utopía posible los “kibutz”, las comunidades igualitarias de producción agrícola que parecían poner en pie un modelo social diferente.
También presenció no sin asombro cómo ese Estado joven, hasta entonces un débil y conflictuado David, pasó a convertirse para esas mismas izquierdas en una especie de Goliat. La simpatía de pronto pasó a ser repudio y a alentar analogías con el apartheid sudafricano. O en las versiones más extremistas, con el mismísimo nazismo.
En su biblioteca tenía imágenes de Ben Gurion, fundador y primer primer ministro, y de Jaim Weizmann, referente sionista y primer presidente de Israel. Poca gente que yo haya conocido sabía tanto y le interesaba hasta ese punto todo lo que tuviera que ver con Israel como mi padre. Conocía de memoria datos demográficos, socioeconómicos, históricos, bíblicos.
Sin embargo, Pablo no se fue a Israel. Como tantos otros judíos del mundo. De hecho, hasta el día de hoy, la mayoría de judíos no vive en Israel. La población judía mundial es de unos 16 millones y menos de la mitad (un 40%) vive en Israel. El resto se reparte en muchos países, aunque otro casi 40% vive en los Estados Unidos.
Hacer ‘aliá’
Amigo y admirador del poco recordado César Tiempo, mi viejo atesoraba sus libros y a la vez disentía con él. Lo acercaban sus puntos en común: César Tiempo (Israel Zeitlin) había nacido en Ucrania, en la misma ciudad que Berta, la mamá de mi viejo (por entonces llamada Dniepropetrovsk). Tiempo además decidió colaborar con el peronismo (quizá por eso nadie lo recuerda demasiado), y pregonaba sobre la Argentina: “Contra la voluntad de dominio de los gigantes que pretenden parcelar a la humanidad, imponer una sola visión del mundo y la misma horrorosa voluntad de nivelación, se alza nuestra tierra como el último baluarte de la libertad de conciencia, de respeto a la individualidad creadora, de rechazo incontrastable a las codicias del imperialismo”. Para César Tiempo, la Tierra Prometida estaba acá.

Dos de mis hermanos hicieron “aliá”, como le llaman en la colectividad judía al acto de emigrar hacia Israel (“aliá” en hebreo significa “ascensión”). Viven allá, se casaron, formaron familia. Yo nunca sentí que mi lugar fuera otro que mi pueblo entrerriano, pero pese a eso, mi viejo me cargaba: “¿Y, hermano? ¿Cuándo te vas para Israel?” (como la mayoría de los judíos, mi viejo no pronunciaba “Israel” en correcto español, con el vibrante múltiple como en “perro” o “carro”, sino como se dice en hebreo, con el sonido de la erre vibrante simple, como en “era” o “paro”: “Is-rael”).
Un día le dije que yo no haría “aliá”, y que el culpable de eso era él mismo. Es más: le había escrito un soneto para responderle a esa pregunta. En él decía, más o menos, que era su culpa porque cuando nací mi viejo no me escribió un poema titulado “Niño dorado de Sión”, o algo así. Por el contrario, me escribió “Gurisito de Uruguay”: “gurisito de Entre Ríos/ alguna vez lo dirás/ ¡qué alegría haber nacido/ junto a mi río Uruguay”.
El síndrome y la cura
Ese “patriotismo entrerriano” y luego argentino le venía de su padre. Contaba mi viejo que tenía una respuesta para el paisanaje que le preguntaba, cuando se creó el Estado de Israel a mitad del siglo pasado, “cuándo se iba pa’ allá”. Don Jacobo, mi abuelo paterno, tras el mostrador, respondía sin titubeos: “Yo no vine de paso”. Su patria era esa hermosa provincia a la que “un fresco abrazo de agua nombra para siempre”.
Seis años atrás viajé a Israel por primera vez. Fui a visitar a mi hermana, a quien desde su “aliá” no había vuelto a ver. Me encontré con un país fascinante, donde conviven tradiciones de varios miles de años con aspectos sorprendentemente novedosos, social y culturalmente y no solo en cuanto a alta tecnología; un mundo de extraña diversidad en el que casi nada funciona los sábados (jornada sagrada) y hay controles antiterroristas hasta en los supermercados.
Yo conocía el síndrome de Jerusalén, había leído sobre él. Dicen los especialistas que es una psicosis delirante, pasajera, que afecta a turistas que llegan a la ciudad por primera vez. La persona afectada se identifica parcial o completamente con un personaje legendario de la religión en la que fue formado: la patología se ha encontrado en turistas de creencias judías, islámicas o cristianas. No se han registrado personas de otras creencias que se hayan visto afectadas. Descripto clínicamente por primera vez en los años 1930, existen lugares especializados para tratarlo, como el Hospital Psiquiátrico de Kfar Shaul, que lidia con unos cien casos anuales.
Todo esto es bastante conocido. Menos sabido es que la clínica de Kfar Shaul fue construida en 1951 sobre las ruinas de los edificios abandonados del pueblo de Deir Yassin.
Ese nombre no dice mucho hoy, pero en su momento fue conocido por un episodio impactante. En 1948, sectores extremistas del sionismo (milicias del Irgun) arrasaron Deir Yassin, un pequeño pueblo árabe de unas 600 personas. Asesinaron a un número indeterminado de civiles árabes palestinos (entre 120 y 240 personas) entre el 9 y el 11 de abril de ese año, como respuesta del Irgun al bloqueo que sufría Jerusalén en el ocaso del Mandato Británico. La masacre tuvo tal impacto que llevó a Albert Einstein y Hannah Arendt, entre otras figuras judías, a condenarla públicamente, y a Einstein en particular a calificar a la extrema derecha sionista como “gente criminal y engañadora”.
Que el hospital donde se trata el síndrome de Jerusalén haya sido edificado sobre un poblado palestino arrasado a sangre y fuego es un símbolo notable. Pero solo uno más en una problemática repleta de significaciones controversiales y en disputa.
El todo por la parte
Es un serio problema confundir al sionismo con los judíos en general, y a su vez al sionismo ultranacionalista con el sionismo en general. Y sigue ocurriendo. Como la confusión entre judíos y Estado de Israel, es tan habitual como equivocada. No es lo mismo. Nunca lo fue. El sionismo, es decir la idea de que debe existir un hogar nacional para los judíos, que debe estar ubicado en esa tierra y no en otro lado por razones de creencias dogmáticas (tan arbitrarias como otras cualesquiera), hegemoniza al judaísmo contemporáneo.
Pero la diversidad judía persiste. Hay sectores ultra religiosos (en la propia Jerusalén) opuestos a la existencia del Estado de Israel porque entienden que la restitución del Reino bíblico será tarea del Mesías y no de seres humanos comunes. Y hay otros sectores ultra religiosos que no solo viven del Estado de Israel, sino que forman parte de la coalición de gobierno del populista Netanyahu.
En todas partes, además, hay personas judías que no coinciden ya no solo con las políticas de Israel, sino con la idea misma de que todos los judíos deben irse a vivir juntos a un solo lugar. Personas que se sienten judías y a la vez argentinas, o uruguayas, o chilenas, y para las cuales resulta equivocada esa idea: la perciben como una idea segregacionista, el anhelo de un gran gueto. Y hay personas de ascendencia judía para las cuales ese ideal no es más que otro nacionalismo, tan ficticio o tan legítimo como cualquiera y, por lo tanto, capaz de devenir en tan inmoral y arbitrario como cualquiera. El gran Martin Buber fue quizá la voz más autorizada para advertirlo, como conté en una nota anterior en Perfil (https://bit.ly/AmericoBuber).
Otras personalidades judías señalaron el peligro de que el sionismo triunfante –es decir un Estado judío– se convirtiera en un Estado más, con sus arbitrariedades, su culto a héroes y su dependencia de fuerzas armadas. El propio Einstein, en 1929, le decía en una carta a Jaim Weizmann, quien sería dos décadas después el primer presidente israelí: “Si nosotros nos revelamos incapaces de alcanzar una cohabitación y acuerdos con los árabes, entonces no habremos aprendido estrictamente nada durante nuestros dos mil años de sufrimientos y mereceremos todo lo que llegue a sucedernos”.
No había ocurrido el Holocausto aún, por lo que no podemos saber si el padre de la relatividad hubiera escrito tan tremenda advertencia unos años más tarde. Pero sí sabemos lo que dijo una década después, cuando el horror del nazismo ya tenía forma. En un discurso en Nueva York en 1938, reiteraba la idea y le daba perfiles más detallados: “A título personal, desearía que se llegase a un acuerdo razonable con los árabes sobre la base de una vida pacífica en común; me parece que esto sería preferible a la creación de un Estado judío. Mi idea acerca de la naturaleza esencial del judaísmo se resiste a forjar la imagen de un Estado judío con fronteras, un ejército y cierta cantidad de poder temporal, por mínima que sea. Me aterrorizan los riesgos internos que se derivarían de tal situación para el judaísmo; en especial los que surjan del desarrollo de un nacionalismo estrecho dentro de nuestras propias filas, contra el que ya hemos debido pelear con energía, aun sin la existencia de un Estado judío”.
La tierra prometida
Durante mucho tiempo el sionismo fue visto como el movimiento de liberación nacional del pueblo judío. Pocos registran la enorme diversidad que existía (¿existe aún?) en su interior. Como dice Edgar Straehle, en un extenso y valioso texto: “Uno de los problemas a la hora de abordar esta intrincada historia reside en que ha habido una suerte de complicidad inconsciente entre sionistas y antisionistas a la hora de explicar el pasado de los primeros desde esta perspectiva reduccionista y comprenderlo en una clave presentista y teleológica”.
Se instaló una imagen de un sionismo históricamente homogéneo, casi sin una verdadera oposición o pluralidad internas. No solo a fines del siglo XIX había modelos en pugna dentro del sionismo, sino que, además, inicialmente, fue un movimiento muy minoritario entre los judíos europeos, para quienes en general el camino era asumirse como ciudadanos de cada país europeo, “asimilarse”. El sionismo era visto casi con curiosidad, como una minoría algo desquiciada, extremista. E incluso con recelo: no pocos temían que el revuelo provocado por los movimientos sionistas exacerbara el odio a los judíos.
A su vez, dentro de los movimientos que entendían que había que alejarse de Europa había posturas contrapuestas respecto de la Tierra Prometida. Theodor Herzl, el líder principal del nacionalismo judío, creía que debían “volver” al territorio indicado por la Biblia. Otros, como el barón Mauricio Hirsch, veían eso como un error: entendían que los judíos debían irse a países cuyos estatutos legales les permitieran ser libres y dueños de sus tierras (como por ejemplo Canadá, Australia o la Argentina).
Hirsch, tras un cuidadoso examen, se propuso comenzar por la República Argentina: la Constitución aseguraba que esas personas a las que la Rusia zarista trataba como parias podían ser libres e iguales a los habitantes nacidos en esta extraña nación que no discriminaba a nadie, que en su Preámbulo se abría a quienes quisieran venir a habitar el suelo argentino.
Así empezaron a llegar esos que antes eran ciudadanos de segunda, y que Gerchunoff describe de manera entrañable en la anécdota de su papá explicándole al rabino de su grupo que “acá no hay emperador ni zar” en la primera ceremonia religiosa realizada en esta tierra. Lo contó en Entre Ríos, mi país, un enorme pequeño libro de 1950, publicado apenas dos años después de la creación del Estado de Israel. Tampoco Gerchunoff hizo “aliá”.
Voces disidentes
Martin Buber, Hannah Arendt, Yeshayahu Leibowitz, entre otros, advirtieron, desde la filosofía y desde el sionismo, sobre los riesgos de verse convertido en nacionalismo triunfante. Leibowitz –ortodoxo y a la vez científico y filósofo, singular y provocador– sugirió después de la Guerra de los Seis Días devolver rápidamente esos territorios porque la ocupación convertiría a Israel en un Estado fascista. Alentaba a los soldados israelíes a negarse a actuar en los territorios ocupados y, para enfatizar que un muro, por más legendario que fuera, no vale la vida de nadie, rebautizó al más santo de los lugares para los judíos, el Muro de los Lamentos, como “una discoteca religiosa”, en juego de palabras tan original como revulsivo: “Diskotel” (“Kotel” en hebreo significa “muro”). En 1993, después de retaceárselo por décadas, le adjudicaron el Premio Israel, la distinción más alta que allí se otorga. Leibowitz dio un discurso tan disruptivo (comparó a los soldados de la ocupación israelí con los nazis y el Hamas) que le retiraron el galardón.
Sí, el sionismo sigue conservando sectores (minoritarios pero activos) que rechazan profundamente aquello en lo que se ha convertido el sionismo oficial. Pero ¿se alcanzan a escuchar esas voces? En la Argentina, el periódico Nueva Sion, que dirige el entrerriano Gustavo Efron, expresa con una voz clara y valiente ese pensamiento que insiste en considerarse “sionista socialista”. Allí, una nota de David Grossman publicada en estos días reflexiona: “La devastación actual se suma a los problemas acumulados durante años, donde la política estrecha y la corrupción minaron las instituciones fundamentales de Israel. La promesa de un Estado que debería ser un faro de valores democráticos se ha desvanecido, y el pueblo se pregunta qué sucedió con la visión original”.
Por desgracia, nada hace pensar que esto cambiará en breve. Y no solo por la derechización de los gobiernos israelíes, sino por algo más profundo que solo podrá agravar en el tiempo esa realidad. Una muestra de ello es lo que sucede con la educación en Israel. Diferentes sectores de la población asisten a diferentes escuelas, separación de la cual resulta que existe muy poco contacto entre los diversos segmentos de la sociedad israelí. Los niños judíos y los niños árabes israelíes prácticamente no tienen oportunidad de conocerse. Pero los niños de sectores ortodoxos también tienen pocas chances de convivir con niños de hogares más laicos o seculares. Siguen siendo mundos extraños y en los que, en su mayoría, se les enseña que el Señor les dio este pedacito de tierra, o las correspondientes leyendas que sostienen el relato de cada grupo.
Asesinar inocentes es horrendo. Como dice el lúcido escritor israelí Etgar Keret, “lo más absurdo es que el gobierno es muy derechista, muy agresivo, quiere enfrentarse a todo el mundo, pero la mayoría de los que lo votan son ortodoxos y ultraortodoxos que están exceptuados de servir en el Ejército. Ellos son los agresivos, pero quieren que seamos mi hijo y yo quienes vayamos a luchar y morir por ellos”.
Mis días en Israel seis años atrás, con todos estos datos, me llevaron a una convicción amarga: es muy difícil que allí haya paz, y al menos en las próximas décadas, todo empeorará, la gente se hará más fanática, más conservadora y más agresiva. Y acaso, ¿podría ser de otra manera? Cualquier organismo (individual o en un sistema), cuando se siente amenazado, se cierra, se defiende o se prepara para hacerlo. El futuro de esa zona es poco alentador. Y no hablo de macropolítica: hablo de la cotidianeidad, hablo de las personas de carne y hueso, que quieren vivir en paz, mientras, paradójicamente, casi todo lo que hacen las conduce a agravar el enfrentamiento.
"Asesinar palestinos inocentes es horrendo. Asesinar israelíes inocentes es horrendo. Si no lo sentís del mismo modo, pienso que deberías preguntarte ¿por qué?". La frase es de Viola Davis, la actriz afroamericana. Pocas síntesis me parecen tan claras de lo que está en juego.
Asesinar personas inocentes es horrendo. Pero el desglose que propone Viola Davis es acertado. Cada persona (más o menos cercana al conflicto) debería plantearse, frente al espejo, por qué siente que algunas de esas personas inocentes pueden ser sacrificadas y otras no.
Mientras la mayoría de los protagonistas no logren sentir del mismo modo esos asesinatos, seguirá vigente la frase descorazonadora de mi viejo. No tiene arreglo.
(*) Esta columna de Opinión de Américo Schvartzman fue publicada originalmente en el portal de Perfil.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos