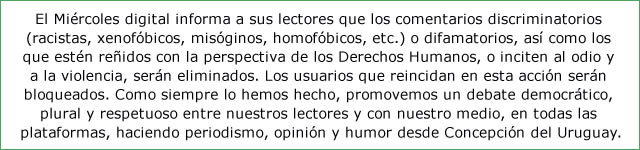Hemos matado y hemos muerto con los dos jóvenes de Gualeguaychú. Nuestra comunidad no es ajena a la violencia que terminó con la vida de Fernando y la libertad de Nahir.
(*) Por DANIEL TIRSO FIOROTTO
La compañía y el silencio contestan mejor que las rejas. aro que cantamos bellamente, claro que celebramos el ensueño por nuestros arroyos y sauzales, que practicamos la gauchada y sostenemos altos ideales solidarios, pero también matamos por la espalda sin decir agua va, y morimos a traición.
Flores y espinas del espinal
Lo primero que nos viene al corazón ante el crimen que enluta a Gualeguaychú es el dolor por el joven que ya no está, el dolor de una familia destruida. No hay palabras. Y enseguida, el dolor de otra familia también destruida por la responsabilidad de la joven, sus sentimientos y su destino de cárcel.
Trataremos de mirar aquí el contexto, el paisaje, para comprender algún aspecto del hecho singular, y acudiremos por ayuda a saberes antiguos y vigentes de este suelo, el Abya yala, que el predominio occidental moderno descarta. Es que un abordaje por la vía clásica de la muerte de Fernando Pastorizzo en manos de su amante da como resultado más peleas, división, incomprensión, desasosiego, y restringe el choque a dos personas para dejar en la impunidad a un millón de vecinos que vamos pisando el acelerador y luego nos hacemos los distraídos.
Lo que se presenta como un femicidio con roles invertidos, o una respuesta juvenil a presiones no muy claras para el común y los jueces pero quizá decisivas en una persona (ya que todos somos en alguna medida distintos), podría tener ingredientes que se nos escapan si focalizamos demasiado. La biodiversidad, y dentro de la biodiversidad la comunidad entre humanos, se esconde a la lupa. Por eso no colabora mucho la creencia occidental moderna, de la que el sistema de justicia es un apéndice con todos sus caros rituales de apariencia curativa.
La justicia y la cárcel dan conchabo a muchos y solución a pocos. Eso está a la vista en la población de los penales pero es más fácil señalarlo cuando nos preparamos para encerrar por los próximos 30 años a una adolescente, y cuando las cárceles ya están superpobladas y los internos se multiplicarían si el mismo sistema investigara mejor. Está claro que si este sistema funcionara, no funcionaría. Y no es un juego de palabras. Antes de la cárcel, se usaba la pena de muerte bajo torturas y con vista al público para escarmiento y disuasión. Los torturados sufrían a mares pero eran pocos. La cárcel disminuyó el suplicio y amplió el espectro. Es difícil tratar este problema con las víctimas directas. Si bien los casos singulares son excusas oportunas para tratar el tema con algún grado de atención en la sociedad, habría que hacerlo con delicadeza extrema para no provocar más heridas en las y los heridos.
Somos una red
En nuestros esteros, la yacaré deposita en un gran nido sus huevos, los acomoda, los protege con celo. El sol y la sombra se repartirán la tarea grata de elegir el sexo de los pichones, en un juego azaroso. El poeta, la poeta, descubren unas grietas que permanecían ocultas y con el hallazgo les vienen sensaciones de parto. La sombra y el sol dirán si la grieta habla en prosa o en versos, si versos libres o rimas.
Lo individual es fruto de una creencia, del individualismo. Nadie es tan autor ni tan aislado: nos comprendemos mejor en una trama, un nosotros. El biguá se toma unos minutos para secar la ropa tendida al sol, de par en par. No le fue dado el aceite de otras aves pero se las arregla. Tampoco el poeta volará con las alas mojadas. Se dirá que no todo depende de la voluntad de la yacaré, y que mucho depende de la paciencia del biguá, pero esas imputaciones quedan para la cerrazón de la razón humana, limitada, porque un reptil no se cree verdaderamente ajeno al sol, no se piensa aislado; las aves no ven un enemigo en el río que las alimenta, y un poeta conoce el río y lo dice en el punto que el río lo atraviesa, es decir: disuelve al individuo. Si somos deudores del sol y del agua, somos hermanos. Comunidad es deuda, dicen nuestros ancestros. Hermanos, no sólo los miembros de una especie sino los que compartimos la vida, todos los que bebemos la leche de la madre tierra. Y en ese mundo de hermandad, hoy el agua nos refresca, mañana nos ahoga, pero sería un artificio separarnos del agua.
Ignorantes y buenos
No estamos aparte de lo mejor, ni aparte de lo peor. Por eso la comunidad que constituimos entre mujeres, hombres, montes, ríos, cardenales, mariposas, esa comunidad descendió a los infiernos, o mejor: tomó conciencia de su verdadero estado en los infiernos, la noche que una chica niña le disparó dos balas a un muchacho niño en Gualeguaychú. Al novio muerte, a la novia, perpetua. Somos una comunidad que ha muerto un poco en Fernando, una comunidad presa en Nahir. No son ellos, somos nosotros: tremenda la sangría de los entrerrianos. La tragedia nos despierta: no hay justicia capaz de responder con alguna equidad.
Frente al hondo misterio del ser humano, no encontramos qué decir, qué hacer, pero eso no nos conforma, y vamos nomás al tanteo porque el silencio nos está vedado, cuando el silencio sería, sí, una respuesta. Saldremos del paso en silencio, llorando el destino de los dos, y nos será un poquito más digerible el trago amargo si ocultamos, como es costumbre, que es nuestra comunidad la que ha matado y ha muerto, es decir: si nos sacamos de encima a la parejita de entrerrianos que, en parte, supimos modelar, y en parte sucumbió a un aire desconocido porque la naturaleza tiene complejidades inaccesibles a nuestras precarias observaciones. Nos hacemos la ilusión de conocer todo y juzgar. La altanería occidental nos desvía.
Cuando no se agarra de la acumulación de disciplinas separadas, se baña en normas morales para maquillar lo que perdió en conocimientos hondos. Por estos desvaríos podríamos encontrar los cascotes de nuestros previsibles tropiezos. Perdido en el laberinto de los compartimentos estancos, el ser humano no conoce a los hermanos de su especie y de otras especies, no conoce el paisaje en que anida la vida, y trata de sortear esas carencias con leyes y mandamientos que más llaman a esquivarlos que a cuadrarse. Ignorantes y buenos es la fórmula que nos enferma.
Fernandos y Nahires
Para superar estos encierros nos queda inclinarnos ante los duros interrogantes sin respuestas de la Pachamama. No hay explicaciones a nuestro alcance. La justicia es un consuelo civil, es cierto, pero la ley que intenta encasillar un sinsentido no es más que un síntoma de la incapacidad humana para actuar. No parece aconsejable que nos aferremos a los dictámenes como si fueran verdad o solución. El amor que se prodigaron en su momento los novios dice mucho más que el enredo de los jueces, obligados a dar por ganadores a unos y perdedores a otros.
Un sistema sostenido en la medida no entiende el amor, que no se mide. Como no se mide al ser humano. En otro ámbito, el sistema puede medir la tierra para la compraventa, pero jamás comprenderá lo importante, la Pachamama. Además sabemos que en la Argentina las cárceles funcionan como enclaves de la venganza, aunque lo prohíba la Constitución. Sabemos y callamos. Hemos comentado en otras columnas la cosmovisión de los tojolabales, expresión de tantas culturas nuestras desconocidas por destruidas: estos hermanos y hermanas mayas en vez de decir “uno de nosotros mató”, dicen “uno de nosotros matamos”. No expulsan, no se desentienden. Es la comunidad la que siente el cimbronazo.
Y de ese principio comunitario derivan sí normas sociales que no conocemos bien, como la justicia recuperativa en lugar de la justicia punitiva y vengativa que prevalece en la sociedad occidental de los callejones sin salida. Los tojolabales de Chiapas se llaman tojolwinik'otik, “hombres legítimos o verdaderos”, pero se los conoce por su lengua que deriva de las raíces tojol: "legítimo" y ab'al: "palabra". Tojolabales significa también “los que saben escuchar bien”. Esa recuperación del individuo que decíamos no se dará en la fragmentación occidental, y sí es un camino en un estado de armonía que la sociedad moderna capitalista desprecia. Ni exaltación del éxito ni castigo del fracaso.
Lo llamado bello, lo llamado feo, lo llamado bueno, lo llamado malo, nada es ajeno a la comunidad, ajeno a cada uno, y los filos se liman cuando nos sabemos en la red natural, no principales, no elegidos, no dueños. Por enojados que estemos, si cultivamos el arte de escuchar nos reconoceremos en un “nosotros”. Eso se desprende del saber de los tojolabales. Saber escuchar, dicen también en el altiplano, como un principio del vivir bien y buen convivir (lo ha estudiado Huanacuni Mamani).
¿Estamos los occidentalizados preparados para escuchar? ¿No nos vemos los periodistas, docentes, jueces, abogados, padres, subidos a una tarima a la hora de escuchar a los jóvenes? ¿Qué tienen para decirnos los Fernandos y las Nahires, y qué orejas encuentran? ¿A qué estrella, a qué flor, a que celular, a qué amigo imaginario confían sus secretos, cuando los mayores estamos más dispuestos a declamar moralinas que a prestar oídos? ¿No nos debemos un retorno sin prejuicios a la rueda de mate, a los saberes que la serenidad y el encuentro desempolvan? Los occidentales decimos “yo te dije”, los tojolabales: “yo dije, vos escuchaste”. Lo resalta el estudioso Carlos Lenkersdorf en sus obras, que bucean en la trascendencia del escuchar, escucharnos, un remedio antiguo para nuestros males de hoy.
“El encarcelamiento del delincuente, finalmente, no corrige a éste ni cura el daño infligido a la sociedad, sino que sólo justifica a la sociedad en su concepción autojustificadora. Es decir, la sociedad se puede decir: nosotros somos los justos, los encarcelados merecen la suerte que les asignemos. La sociedad tojolabal, en cambio, rechaza todo intento de autojustificación porque engaña a la sociedad.
La sociedad, para mantenerse sana, tiene que extender la mano al delincuente para abrirle a él un nuevo camino esperanzador que a la vez aporta esperanza a la sociedad en su capacidad de sanar a los enfermos en lugar de excluirlos”, dice Lenkersdorf. Cuando lo escuchamos nos golpeamos el pecho por tanto genocidio, tanto epistemicidio que, además de la muerte, nos privó de conocimientos y modos de conocer.
Que se pudra
Solemos manifestar nuestro enojo mediante el tan habitual “que se pudra en la cárcel”. Eso pinta a una sociedad que tiende a desprenderse de una parte de sí misma, a lavarse, a extirparse lo que pueda desmerecer colores mentidos. Es una forma de evasión y venganza. Nadie en el mundo sabe qué pasó por la cabecita de esa joven de 19 años al gatillar una pistola. Tal vez ni ella misma lo tenga claro. Nadie en el fondo sabe qué íntimas tensiones atormentan a un ser humano, una adolescente en este caso, ni sabemos qué aspecto de una vecindad o de una relación amorosa hizo eclosión en la conciencia. Qué hemos hecho para dar estos frutos. Si pretendemos saberlo todo nos asaltará una duda en el momento menos pensado, quizá nos la dicte la almohada. Incluso al juez. También ignoramos la conciencia del otro, del hermano. Hemos trazado una raya en los 18 años para separar la minoridad de la edad madura, como si todos fuéramos iguales. Otro engaño naturalizado. Una convención social arbitraria y cambiante, un metro que puede ser aquí justo y allí injusto. Juan, María, Estela, Nahir, Fernando, Jonatan, ¿todos controlan esfínteres a los 24 meses y son “mayores” a los 18 años?
Si no había maltratos previos, tal vez mutuos, cabe suponer que sólo una debilidad estructural, un celo enfermizo, un sentido de propiedad absoluta o un espasmo fuera de lo común provocó el disparo, debilidad que se manifestó de la manera menos esperable en la flor de la vida, y con qué pesadumbre tenemos que reconocer que nuestra comunidad no tiene respuestas para estos casos. Se consuela nomás en declamaciones y juicios.
El segundo disparo, ¿de un enfermo, un loco, un compasivo, un poseído por el demonio? Nadie podría explicarlo, ni el autor. Quizá la joven niña pensó que la pistola era una alternativa. Como nosotros pensamos que la cárcel lo es. Gran parte de nuestra comunidad vive tras las rejas, somos nosotros los presos y eso está lejos de purificarnos. La aglomeración de hermanos en las cárceles es fruto de la desconexión del ser humano con sus esencias, y pretendemos curarnos con más desconocimiento y distancia.
La Pachamama
La violencia de los argentinos se expresa en los muertos en la ruta, niños, jóvenes, mujeres embarazadas, obreros, en fin, torturados y triturados por el apuro; y esa misma violencia se expresa en las secuelas fatales de las desavenencias entre amigos, parientes, vecinos, amantes. Aislar un hecho para estudiarlo es una forma de confundirnos. Y abandonarnos a los dictámenes de alguno de los poderes del Estado es un acto de resignación ante una estructura que es cómplice, que es juez y parte, y adonde deben buscarse las causas de la violencia antes que el amparo. Con acompañar a las víctimas, uno sin vida, otra en el encierro, y acompañar a sus familiares heridos en el corazón, nuestra comunidad intentaría, al menos, hacerse cargo. Hemos matado y hemos muerto, nada de lo que ocurrió en Gualeguaychú es ajeno a cada uno de nosotros y al conjunto.
Quizá la tragedia con dos jóvenes inmolados nos alumbre el nosotros, nos devuelva la serenidad del escucharnos, y nos revele por fin los obstáculos que interponen el ruido urbano, el apuro, el exitismo, el hacinamiento y el “toco y me voy”. En esa milonga del hombre despechado que tituló Elogio de la soledad, canta José Larralde: “y hoy que es bella y es cruel,/ hoy que no sabe amar es más sola que yo, la ciudad”. A diferencia de la sociedad apurada, la Pachamama abre su corazón a todos, a las y los que han vivido, a las y los presos. Ese abrazo sin distinción es el remedio de siempre contra la soledad. Allí nos encontramos los vivos y los muertos. Todo tiene corazón, dicen los tojolabales: la piedra, el agua, la olla. ¿Y en nosotros, los entrerrianos? Un corazón abierto para las niñas, para los jóvenes, ¿en qué rincón de nuestras tripas se nos perdió ese corazón? Son nuestros hermanos, nuestros hijos, somos nosotros los que caímos en el abismo. Las leyes cristalizan un vicio, pero quizá un día encontremos otros caminos. Por eso sería un atrevimiento levantar hoy el dedo acusador, y sería una pretensión conocer al detalle las responsabilidades individuales extirpándolas de nuestra comunidad, cuando estamos llamados a extender la mano para conocernos y sanarnos juntos, con nuestro crimen, nuestra muerte, nuestro duelo.
(*) Artículo publicado en el diario UNO de Paraná
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos