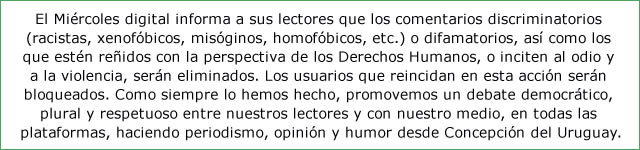En horas del mediodía del 16 de junio de 1990, el ingeniero Horacio Anibal Santos persiguió, junto a su mujer, a Carlos González y Osvaldo Aguirre, dos ladrones que le habían robado el pasacassette del auto. No era la primera vez que le sucedía y el hombre ya estaba harto. Al darles alcance apareó el vehículo tratando de intimidar a los cacos que al verlo decidieron lanzarles el aparato en cuestión para evitar problemas. En ese momento la mujer que acompañaba al ingeniero pensó que ellos sacaban un arma. Santos sin dudar disparó impactando dos tiros directamente en la cabeza de cada uno. Fue muerte instantánea.
Por JAVIER ALEJANDRO GAUNA
El gran debate por aquellos años giraba en torno a si el hecho se podría caratular como legítima defensa. Más allá de las cuestiones técnicas en el campo legal, una cosa era cierta, todo un país estaba azorado con lo sucedido. En general la sensación era de horror, porque los ladrones estaban desarmados y fueron muertos sin atenuantes.
Mis recuerdos de aquellos años me transportan a las preguntas que nos hacíamos respecto de si valía más un artefacto electrónico que un par de vidas humanas. Es cierto, Santos estaba cansado de los constantes robos, pero ¿eso era justificación para salir a perseguirlos? En su testimonio mostraba gran arrepentimiento, hubiera deseado no subir a su auto para ir en busca de ellos.
A los demás nos pasaba algo similar, deseábamos no vernos en una situación en la que los nervios y la calentura nos llevaran a cometer una atrocidad.
Esa generación de argentinos no habrá sido la mejor, pero al menos demostraba algo de empatía con los protagonistas e intentaba resolver el conflicto. Sin embargo con el paso de los años, las repetidas situaciones de violencia y desigualdad fueron pesando sobre nuestro país. De repente los observadores comenzaron a juzgar de forma cada vez más fría los aconteceres en tiempos agitados. Muchos tomaron partido a favor de la “justicia por mano propia” aduciendo que los encargados de administrarla habían fracasado.
¿Qué nos pasó? Parece que nos hemos convertido en seres incapaces de ponernos en el lugar del otro y comprender el sufrimiento de los que mueren, de los desaparecidos, de los presos políticos. ¿Es la democracia una excusa para mirar hacia otro lado? Hoy vemos como se revolean cuerpos inertes buscando culpar a facciones políticas según su rango de poder. Y si bien algunos acusan el golpe, otros directamente los ignoran en un coreografiado baile (literalmente) sobre cadáveres.
En estos días dicha apatía es moneda corriente. Cuando se reportó la desaparición de Santiago Maldonado no se tardó ni media hora en tejer teorías conspirativas tratando de desacreditar a quienes reclamaban su aparición. Miles de caracterizaciones espantosas se le atribuyeron como para “justificar” lo sucedido. Que si el tipo era un artesano vago, terrorista-mapuche-chileno-británico, o si su aspecto e ideas iban a contramano de las buenas costumbres ciudadanas.
¿Nadie puede ponerse un segundo en el lugar de familiares y amigos que están desesperados porque el pibe no aparece? ¿Cómo es posible que alguien declare sin escrúpulos que Maldonado merece morir? ¿Qué mierda nos pasa?
Tal vez creemos que esto es demasiado alejado de nuestra realidad cotidiana. Pero no. Hace unos días se pudo ver un video que grabó una cámara de seguridad en un local comercial de Concepción del Uruguay, donde una mujer le arrebata el celular a una chica. Los más grave es que la ladrona llevaba a su hija de la mano mientras perpetraba el atraco. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, desde agravios simples hasta amenazas de muerte, todo un espectro de frases espantosas.
Nuevamente el conjunto mayoritario de una sociedad con sed de sangre. Lejos quedó aquel sentimiento de angustia que en 1990 nos atravesaba la garganta: hoy queremos matar.
Pero como pretendemos seguir manteniendo nuestro estatus de “buena gente”, pedimos que otro lo haga. Ya sea el Estado con sus fuerzas policiales o en su defecto grupos “justicieros” con reminiscencias de épocas oscuras. No vamos a ensuciar nuestras manos con un vil asesinato, pero exigimos que se haga a como de lugar.
¿Por qué? Hay una buena parte de la población que tiene un sentido de la justicia bastante inmoral. Cree que se puede cometer un crimen para castigar a un criminal. Sobre todo si el sujeto en cuestión es diferente (pobre, anarquista, hippie, mendigo, ladrón, piquetero, etc.)
Se aducen causas de merecimiento: “Como yo no robo, hay que matar a los que roban”. “Como yo no protesto, hay que apalear a los que protestan”. Pero no creen que sea porque los demás lo merezcan. Quienes piden estos castigos, intrínsecamente creen que ellos, por romperse el alma trabajando, merecen que a los otros los castiguen. Nunca lo van a admitir, pero la frase sería “Yo laburo y pago impuestos, por eso MEREZCO que a estos vagos los maten”.
Así, toda una legión de argentinos se transforma en asesinos en potencia, opinando abiertamente que la vida vale menos que un objeto robado, o una calle transitable.
Mientras, sigo pensando ¿qué carajo pasó en estos años? Es fundamental que el debate sea otro, inclinado a nuestra sensibilidad humana. Preguntarnos cómo es que todavía haya que salir a la calle para reclamar derechos, por qué sigue habiendo desaparecidos y presos políticos en democracia, cuándo dejaremos de pedir que maten a quienes nos desagradan. Y más importante aún, ¿qué habremos hecho mal para que una mujer esté saliendo a robar de la mano de su hija? ¿Cómo es posible que estemos tan despojados de nuestra humanidad, y que la respuesta unánime ante esto sea simplemente: mátenla?
Repito. El Estado no puede cometer un crimen para castigar a nadie. Porque eso nos vuelve criminales. A todos.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos