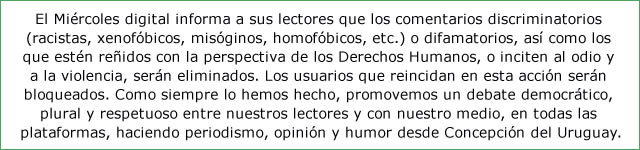Julio Luis Doello es un abogado y escritor uruguayense que vive (“exiliado”) en la Ciudad de Buenos Aires. Pero su corazón y su pluma son entrerrianos. En este entrañable texto recrea una historia familiar para la Navidad, una historia que reúne dolores, esclavitud, dignidad y nostalgia. “Banzo”, la palabra equivalente para quienes llegaron forzados desde el África para ser esclavizados en estas tierras). Y por eso el texto se titula “Banzo de Navidad: una historia familiar”.
Para mediados de febrero de 1835 María Joaquina fue expuesta en una tarima en la Plaza Mayor de Gualeguaychú por los herederos de Don Rafael Zorrilla que la remataron como pieza a la venta a un precio acomodado porque padecía de banzo.
Banzo es para los africanos lo que para los portugueses es la saudade, o sea nostalgia de la cultura y de la patria pero que, a diferencia de ésta, oculta tras la melancolía un sentimiento peligroso de rebelión.
Sus dueños se ocuparon de ocultar muy bien este padecimiento, para no arruinar su precio de mercado, así como un acontecimiento tétrico del cual María Joaquina había sido protagonista la nochebuena anterior. Parece que cansada de los abusos, cuando en la Noche Buena le fue ordenado matar un pavo para la cena, en medio de una tormenta apocalíptica en el cual los relámpagos iluminaron su machete y su vestido blanco, provocó una degollina que salpicó las paredes de la casa y transformó al gallinero en un lodazal rojizo sobre el cual las aves daban aletazos desesperados para salvarse de la masacre.
Maria Joaquina era una abisinia de buenas ancas, tobillos finos y cuello de cisne que había arribado a estas tierras en un barco holandés, después de ser cazada con una red entre los pasadizos de los bohíos plantados sobre la tierra desértica que la vio nacer, por un pelotón de traficantes barbudos que olían a mugre y a ron.
Tenía trece años cuando los Zorrilla la compraron a buen precio, después de mirarle las encías, palparle los muslos y tomar vista cabal de su virginidad en el mercado de esclavos de Buenos Aires.
Aún conservaba esa condición, porque había resistido a arañazos de leoparda los embates de los jóvenes de la familia Zorrilla, uno de cuyos miembros llevó para siempre marcado en su rostro una indeleble cicatriz para que nunca olvidara como había que tratar a una mujer. María Joaquina recibió diez latigazos por su pecado de soberbia y fue condenada a las tareas más duras de la estancia. No se había dejado doblegar, pero había caído en los trastornos del banzo, que le había quitado todo interés por el trabajo y le había pintado olas amenazantes en sus ojos fulgurantes de rabia. Por eso estaba a la venta.
El 3 de febrero de 1835, por orden del Alcalde Mayor de Gualeguaychú, el facultativo Don José Perín concluye en que “su estado exige curación formal, aunque es difícil que consiga su curación completa por tratarse de discordias del alma, por lo cual en lo presente no se puede exigir de ella más que un trabajo liviano y no asiduo”. Los rematadores la tasan teniendo en cuenta su condición en “doscientos pesos moneda metálica por creer que este es el verdadero valor de la citada esclava”.
Victorio Doello se prendó de esos ojos relumbrosos y tristes sobre la piel de ébano de la mujer que se ofrecía a la venta, y terció con José Benítez y Leoncio Martínez ante quien presidió el remate, el señor Alcalde Don Juan González de Cossio, hasta que por ciento treinta y ocho pesos se hizo dueño de María Joaquina, en nombre de su padre don Andrés Doello, cuyo solo nombre le sirvió de garantía.
María Joaquina se preparó para resistir los abusos de su nuevo dueño, maldijo su destino y se preguntó donde estaría la trampa cuando Victorio le asignó una habitación limpia, la proveyó de ropas nuevas, le ofreció una batea con agua tibia llena de flores de azahar, y en lugar de humillarla ordenándole las tareas duras, la proveyó de un plumero y le pidió que mantuviera en orden su biblioteca.
— Usted señora, es libre de irse si así lo dispone —le dijo Victorio. Pero la compensaré si se queda y me ayuda con este lío de libros.
¿Irse? ¿Dónde? Sabía que un gran océano la separaba de su origen y que aun cuando consiguiera atravesarlo, era probable que solo encontrara ruinas en el desierto.
Según se cuenta, Victorio la sentó a su lado y le enseñó a leer. Al lado de ese hombre con aroma a agua florida, sintiendo el roce de sus rodillas cuando le remarcaba las vocales, María Joaquina sintió que por primera vez se le erizaba la piel.
María Joaquina andaría por los treinta y Victorio transitaba su medio siglo con gallardía, con sus sienes plateadas y sus bigotes de artillero, de acuerdo a los daguerrotipos de época.
Desde entonces superó su banzo y parió un puñado de hijos de ojos salvajes que pelearon a las órdenes de Urquiza y de López Jordán.
La pasión, el respeto y la ternura que le brindó Victorio la transformaron en una mujer que comenzó a palpar la libertad, y la mitología familiar cuenta que se sumergió en libros complejos que le fueron limpiando el corazón de rencores y endulzando el lenguaje a tal grado, que algunos se reunían con ella en largas tertulias para beber licor de mandarinas y escucharla recitar poemas franceses melancólicos y duros.
A la muerte de Victorio dilapidó su fortuna en obras de caridad y su propia muerte, la sorprendió sentada en una banquilla bajo un paraíso florecido. La encontraron recostada sobre la mesa, con su cigarro aún humeante entre los labios y su mirada apuntando a un horizonte lejano.
En las navidades de mi niñez, me pregunté siempre por qué mi abuelo encendía velas frente al retrato de una mujer negra de turbante escarlata con lunares blancos que mantenía sobre una repisa junto a una fotografía sepia de Isolina Lozano, su finada esposa.
Ahora sé que lo hacía en homenaje a nuestra antepasada María Joaquina. Una abisinia dura que mezcló su sangre con la nuestra y esparció por Entre Ríos una horda de piel morena que esperaba la Navidad para reunirse en familia, beber sin consideraciones y enredarse en trifulcas sin sentido para terminar abrazados entre llantos de arrepentimiento y abrazos exagerados.
Presumo que quizás el banzo se transmite genéticamente, sobre todo hoy, a horas de la Navidad, porque siento una profunda nostalgia de la patria y la cultura perdidas y cuando miro a mi alrededor y siento las cadenas ideológicas con la cual pretenden atarnos a un único modo de concebir el mundo, la ira me sube por el pecho, aunque no se me ocurriría planear una degollina de pavos.
Creo que el 24 de diciembre a la media noche, saldré al balcón y elevaré mi copa al cielo para brindar por el espíritu de mi ancestro María Joaquina y por algún lugar de África en el cual, seguramente, todavía se estará combatiendo por la libertad.
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |

 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos