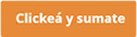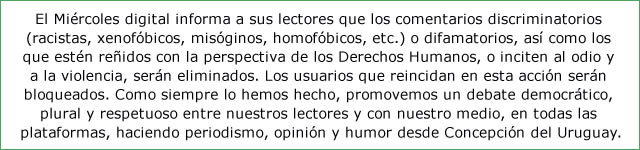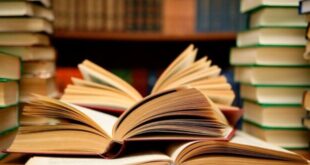En un clima gélido pero desbordados de participación se desarrollaron las dos jornadas de la tercera edición de esta “fiesta del pensamiento crítico”. Aquí se narra lo vivido, pensado y sentido en La Histórica pocos días atrás.
Por A.S. de EL MIÉRCOLES
“Si hay algo que me interesa de la filosofía es la insumisión”, dice Alberto Moretti, en la helada mañana del sábado, en una ronda de diálogo en la que ante un entusiasta grupo de asistentes (docentes, estudiantes pero también personas ávidas por la filosofía) agrega de inmediato: “Pero si no se razona con algunas normas claras, entonces no se razona en absoluto”. Moretti es uno de los grandes nombres de la filosofía argentina. Pero a contrapelo de ese curriculum, cultiva un bajo perfil. Su charla aguda, amable y con humor, apuntó al problema que considera central para interpelar a la filosofía académica: cómo se legitima de cara a la comunidad la existencia misma de la profesión de filósofo o filósofa.
“No se puede decir cualquier cosa sin admitir que pueda ser discutida por la mayor cantidad posible de personas”, define Alberto, y abunda en costados de esa problemática, como el de “centro y periferia”. El problema “no es que haya proyectos intelectuales atractivos establecidos por las metrópolis”, sino el hecho de que las instituciones, globales y locales del mundo académico, “sólo tiendan a promover eso”. Porque “el descuido de la posibilidad de ampliar la conversación filosófica en condiciones equitativas, no sólo afecta el filosofar en los márgenes, sino que daña el filosofar sin más”.
En efecto, demasiado peso en las periferias tienen los proyectos filosóficos “de moda”, los que promueven los centros de poder, de creación de sentido y de definicion de prioridades. Y en lugares como Entre Ríos (y en particular la región del río Uruguay) el drama se duplica o se triplica: no solo se consume y se trabaja casi excluyentemente en los temas “atractivos” propuestos por las metrópolis mundiales, sino también por las metrópolis locales (Buenos Aires, y a veces, la metrópolis o centro “doméstico”). Porque criticamos mucho al centralismo porteño, pero luego en casa hacemos casi lo mismo. Y también en el mundo académico, claro). Por eso estas Jornadas son relevantes.
Pensar con cabeza propia
No es pequeño el desafío. “O creamos o erramos”, había dictaminado Simón Rodríguez, “el Loco”, el maestro de Bolívar. Y en eso anda la región del río Uruguay, aunque esa creación nunca esté exenta de errores. Por eso las Jornadas de Filosofía uruguayenses siguen, ambiciosas, proponiendo un rumbo claro: el de fomentar el pensamiento crítico, siguiendo la propuesta de la Unesco, pero “desde nuestras coordenadas, desde nuestro aquí y desde nuestro ahora”, como explican en la apertura del encuentro.
El viernes 5 de julio arrancó con una serie de actividades que, si bien estaban pensadas para gurises de secundaria, convocaron a numerosas personas interesadas en las temáticas. Joel Sandoval es el docente a cargo del primer taller, sobre un tema universal: el amor. “De Perséfone a María la del barrio” es el título. El centenar de personas que llena el auditorio Illia discute, en grupos, qué nos hace esa emoción, por qué y cómo es capaz de subyugarnosy llevarnos a la opresión, o desde el lado inverso, a someter a otra persona. La gran Diana Maffía, destacada filósofa argentina —pionera en feminismo filosófico y estudiada en todo el continente— participa como una más. Y otra de las personas presentes, que quizás no sabe quién es, le discute de igual a igual. Esa horizontalidad, esa apertura al diálogo y a la escucha, son parte de la marca de este encuentro.
A la misma hora, en el Museo de la Ciudad, la profesora Carmen Martin lleva adelante un taller sobre héroes, mitos y conocimiento, y no alcanza a terminar que una multitud llena otra vez el auditorio Illia para participar de otro taller, ahora sobre filosofía y memes, donde otras dos docentes, Manuela Maggi y Milagros Basgall, enhebran piezas que circulan en las redes y revisan a partir de ellas ideas que nos desafían a ver de formas diferentes lo que nos pasa. Unas horas después el tema convocante es la identidad: ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos?, es la pregunta desafiante que proponen Gastón Ibáñez y Wilson Leiva, jóvenes docentes de filosofía (y otra vez una multitud de asistentes, que obliga a los organizadores a imprimir de urgencia más materiales con los que en un ratito estarán trabajando los grupos).
Luis Capeletti, antropólogo, de Chajarí, participa activamente y engancha los temas debatidos allí con su propia exposición, un rato después. Su charla se titula “Mboyeré” y allí Lucho plantea que la identidad ha sido conceptualizada de forma cristalizada y fija. Y que nombrar o renombrar abre la posibilidad de ver a los procesos de identificación como dinámicos y permeables. Para eso que introduce el concepto de “mboyeré” —palabra guaraní polisémica, que entre sus usos suele incluir: revoltijo, confusión, mezcla—. “Mboyeré” opera entonces como herramienta y como metáfora, para ayudarnos a pensar cómo se han dado los procesos de identificación en la región. “Fue extraordinaria”, redondea uno de los asistentes. “Una fundamentación que cruza varias disciplinas para asentar un cambio de mirada sobre nuestro pasado y nuestra identidad, que no comienza con la invasión europea sino miles de años antes, con la llegada humana a la región”.
A la misma hora, de la mano de la docente en economía Paula Oga, en el taller del Auditorio Illia, las personas presentes se sumergen en la propuesta de una economía compatible con el cuidado del ambiente y el cuidado de las personas. La perspectiva de Manfred Max-Neef, premio Nobel Alternativo en Economía, para la cual el eje debe ser el ser humano y su relación con la naturaleza, y no la superficial y egoísta idea de que sólo importa el capital y que las cuentas cierren.
Desnaturalizar lo cotidiano
Cuestionar lo obvio, revisar lo naturalizado, individual y colectivamente. Es la clave de estas Jornadas y es la clave de la filosofía en tanto pensamiento crítico. Por eso parece ideal que cierre el primer día Pablo Semán, antropólogo y sociólogo, compilador del libro Está entre nosotros (Siglo XXI, 2023). Alli se aborda la pregunta: ¿de dónde salió esta derecha radicalizada que corrió el margen de lo decible y que interpela transversalmente a la sociedad?
El análisis de Pablo es un llamado a la realidad: se trata de entender qué demandas, experiencias y sensibilidades heterogéneas la atraviesan, y qué responsabilidad le cabe en ello a la política democrática. No estigmatizar ni demonizar a ese colectivo heterogéneo que eligió una salida tan riesgosa, sino intentar entenderlo, estudiar cómo se visualiza el discurso de derechos en un país que niega a casi la mitad el ejercicio de la mayor parte de esos derechos, y pensar qué opciones se le ofrecieron, y sobre todo, qué opciones se le pueden ofrecer. El discurso de Semán es sereno en sus formas pero disruptivo y para nada complaciente con el ideario “progre” de la multitud que desborda el Auditorio Illia para escucharlo.
Pero la desnaturalización no se limita a las charlas en estas Jornadas. Los organizadores pretenden que cada día se cierre con una actividad artística, y la primera noche la elección recayó en el grupo teatral paranaense Teatro del Bardo, con su unipersonal potente y transgresor: “Fedra en karaoke”, protagonizado por Juan Kohner y con dirección de Valeria Folini. El notable despliegue actoral (y musical, y cantoral) de Kohner se corona con aplausos que no cesan.
Sábado circular
El sábado por la mañana, en el Museo de la Ciudad el panel liderado por Silvia Larrechart se enmarca en la Filosofía de la Liberación y se titula “Academización de saberes populares situados en época y territorio: el desafío de su validación como aporte a la diversidad”. Silvia expone con sus compañeros Cecilia Elola, Natalia Francisconi y Martín Irrazabal: ponen en cuestion las lógicas impuestas que responden a un sujeto eurocentrado, invisibilizando experiencias y concepciones diversas y situadas.
Un rato más tarde, el filósofo Tomás Balmaceda —joven pensador también de curriculum notable, con varios libros y especializado en filosofía de la mente y tecnología— diserta con humor y profundidad sobre “Filosofía e inteligencia artificial”. Otra vez el auditorio desbordado, pese a que es la mañana de un sábado glacial. Tomás aborda la revolución en marcha de la Inteligencia Artificial. ¿Qué tiene para decir la filosofía sobre todo esto? ¿Cuánto hay de realista en las aproximaciones más apocalipticas, y cuánto en las que presentan ese futuro como la solución a todos los problemas? Ni utopía ni distopía, dice Tomás, pero advierte sobre riesgos y posibilidades.
Al mediodía, el sol amable acaricia al contingente que participa del “Paseo filosófico” en la Isla del Puerto, que se realiza desde la primera edición de las Jornadas. Allí el guardaparque y fotógrafo ambiental Mario Rovina introduce en la belleza de la selva en galería, y el filósofo Daniel Carbone —formado en filosofía occidental y oriental— repaasa las miradas de las filosofías antiguas de Oriente y Occidente sobre la relación del ser humano con la naturaleza. Romi, que participó del paseo con su hijo pequeño, resume: “Fue un encuentro humano de gran calidad en las reflexiones y exposiciones acerca de la filosofía de la naturaleza, sobre el ser humano ‘y’ la naturaleza, y sobre la perpetuidad del universo, el movimiento y ciclos de la naturaleza. Nos quedamos con ganas de más…”. Carmen añade: “Me gustó mucho, especialmente porque todos participamos un montón y aún así no se perdió el hilo”.
Un rato más tarde, a la siesta y en pleno centro de la ciudad, se realiza la “filocaminata” titulada “Descubriendo a Alejo Peyret”, donde el autor de estas líneas propuso un paseo por algunos de los sitios donde el pensador francés “entrerrianizado” desplegó su labor en Concepción del Uruguay, en la segunda mitad del siglo XIX. En la caminata conversamos sobre la recuperación de su labor filosófica mientras visitamos los lugares por donde transitó: la Logia Masónica Jorge Washington, la Biblioteca Popular El Porvenir y el Colegio del Uruguay. La actividad estaba prevista para unas 30 personas, pero la multitud que atravesó el centro histórico uruguayense siguiendo los pasos de Peyret, que volvieron a resonar en la ciudad, duplicó esa cifra.
A las 17, las últimas dos actividades simultáneas exploraron costados diferentes de la reflexión filosófica pero con un componente común: el lugar de lo popular. Mauro Moreno —profesor de filosofía, miembro del Centro Nueva Tierra— recorrió el pensamiento del padre Carlos Mugica, con el pretexto del aniversario de su asesinato (50 años), para explorar la relevancia y vigencia del pensamiento de Mugica su base filosófica, su modelo de hombre y de país. En el Illia, la mesa temática sobre “Filosofía y murga” propuso un análisis de esa manifestación cultural para pensar cómo se ancla en los discursos, y la producción artística colectiva junto con la experiencia estética que genera un riquísimo magma creativo. En el panel confluyen estudiantes y docentes del profesorado de la vecina Escuela Normal de Villa Elisa, y un especialista que hace poco concluyó un trabajo ciclópeo: el montevideano Andrés Alba, quien realizó una investigación sobre la expansión de la murga uruguaya en Latinoamérica, tras recorrerla y relevar casi 200 formaciones murguísticas (que seguramente ya son más).
De Kant a Yupanqui, en clave feminista
El entusiasmo con los resultados de la investigación de Andŕes debió ser contenido porque ya eran las siete de la tarde y se agolpaban personas para el cierre de las charlas: la disertación de Diana Maffía, sobre “Ética feminista y autonomía relacional”. A partir del concepto de autonomía de Kant, la filósofa desarrolló un abordaje sin desperdicio sobre cómo la mirada desde el feminismo obliga a la filosofía (y también a la ciencia) a revisar y revisarse.
Lucía, antropóloga, describe lo central de la exposicion de Diana: “Es admirable cómo piensa la autonomía articulando (y desarticulando) ideas que vienen de la filosofía (Aristóteles, Kant), del psicoanálisis (Freud), de la psicología cognitiva (Kohler) y la ética del cuidado (Carol Gilligan), con una crítica a la conceptualización del individuo cartesiano y también del liberal, para pensar la autonomía como posibilidad de realizar un proyecto propio, que no puede pensarse en el vacío, sino desde una mirada situada, discutiendo las perspectivas meritocráticas que dejan de lado desigualdades de base, condiciones desde las que parten las personas para poder realizarse autónomas”.
El broche de oro fue el cierre artístico musical: el auditorio Scelzi otra vez colmado para disfrutar del show de la artista oriental Ana Prada, acompañada por la murga uruguayense Puntuales pa la Tardanza. La sanducera presentó canciones de su nuevo disco (“No”) pero también revisó éxitos de trabajos anteriores, potenciada por el coro murguero. Ana hizo una hermosa versión de “Los hermanos” de Atahuapa Yupanqui, con un abordaje que resignificó esa canción emblemática, al cambiar apenas una letra: “Yo tengo tantas hermanas / que no las puedo contar”. Ana Prada —que como buena sanducera es local en Concepción del Uruguay— lució espléndida, con la chispa creativa y graciosa de siempre, a la vez sofisticada y campechana, y en un nivel artístico descollante.
Los nuestros valen
El filósofo montevideano Leonardo Rodriguez Maglio, autor de un libro notable sobre la filosofía de Artigas, acuñó en las primeras Jornadas una frase que quedó sobrevolando las intenciones (y concreciones) de quienes soñaron e impulsaron este encuentro durante la gestión del intendente Martín Oliva (principal instigador de estas Jornadas). Dijo Leonardo que cuando le propuso ese tema de investigación a sus profesores (más de veinte años atrás) lo desalentaban, diciéndole “para qué perder el tiempo con ese tema” (“Nunca te van a invitar a un congreso en Europa”, otra vez la dinámica “centro-periferia”). Pero Leonardo no cejó en su decisión, y la apuntaló con la frase “Los nuestros también valen”.
Mucho de eso subyace en estas Jornadas. Organizadas por un puñado de soñadores del modesto Profesorado de Filosofía de la Escuela Normal y apoyadas, sí, desde la Municipalidad, las Jornadas incluyen charlas rigurosas, disertantes de renombre nacional e internacional, pero sobre todo apuntan a impulsar un diálogo de saberes, donde la comunidad participe de actividades vinculadas con el pensamiento crítico, con la posibilidad de pensar desde aquí y hacia el mundo, y no de seguir reproduciendo conceptos a veces tan oscuros como triviales o ajenos. En eso andan, y parece que piensan seguir haciendo crecer ese fascinante “mboyeré”. Que así sea.
Galería de fotos
Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectoresSumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. |
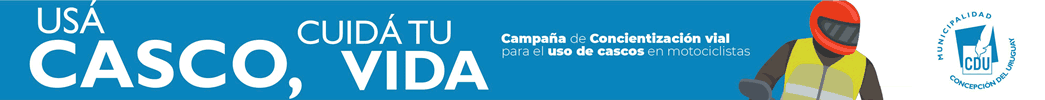
 El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos
El Miércoles Digital Concepción del Uruguay – Entre Ríos